24
- Ana Tuñas

- 29 sept 2020
- 5 Min. de lectura
Hoy me siento libre.
No porque hoy ha sido la última clase del máster, que también.
Puede que por el hecho de haber caminado dos kilómetros hacia las afueras de la ciudad portando una bolsa de tela llena de lápices de colores y dos libretas, la de pintar y la de escribir.
Puede que por haberme tirado en la dura arena de la playa fluvial encima de la toalla de ducha de mi compañera de piso, llevando solamente una camiseta blanca talla XXL del Primark y unas bragas rosa fucsia.
O puede que por dedicarme a observar a los niños bañarse en el agua congelada del río mientras golpean a sus abuelas con balones hinchables de una marca que no, no es Nivea.
Y los envidio. Joder cómo los envidio.
Corretear por la playa teniendo como máxima preocupación si quedará helado de vainilla en el quiosco que un gracioso señor con bigote ha montado en una caseta de madera. Y eso es todo.
Si habrá helado de vainilla…
Y no cosas como: ¡Ojalá me cojan en la entrevista del viernes! o ¿cómo haré para pagar el alquiler el año que viene?
Muchas veces siento que los problemas adultos apagan al niño que tienes dentro. Que entre trabajo, recados, facturas y demás, el niño que no dudaba dos veces a la hora de mancharse los pies de barro, se va desinflando como un globo rojo de cumpleaños.
Añoro eso. Añoro a la niña de pelo rubio con un pañuelo de flores atado en la cabeza y un peto vaquero que se tiraba en la finca rodeada de perros a pintar horas y horas, y acabar la tarea artística justo a tiempo de cenar un huevo frito con patatas y limpiarse los restos de acrílico hasta de las bragas. A día de hoy, mi madre no ha encontrado un estudio que explique cómo podía acabar la pintura en partes como el interior de los calcetines o las bragas. Pero siempre acababa allí.
De pequeña tenía un coche. Un coche amarillo pollo y azul, cuyo asiento se levantaba para que pudiera guardar mis juguetes. Era lo último en el mercado. No contaminaba nada y, para que te llevara de un lado a otro, tenías que sacar los pies a ambos lados y conducir a lo Pedro Picapiedra. Recuerdo que, cuando me llamaban para comer, tardaba 15 minutos en aparcar mi súper coche (pues es sabido que en mi cocina el tráfico era muy habitual).

Era muy mala comedora. Tan mala que mis padres me habían comprado un plato para rellenar con agua hirviendo y que la comida me aguantara caliente las cuatro horas que me llevaba comerme una mísera pechuga de pollo. Normalmente masticaba y masticaba hasta que creaba una gigantesca bola de comida imposible de tragar y que siempre acababa escupiendo. De hecho, mi madre tenía que grabar en VHS un montón de anuncios publicitarios para que me quedara embobada mirándolos y meterme la comida en la boca a traición.
También ladraba. Antes de tener a mis dos hermanas pequeñas, mis hermanas eran tres pastor alemanes que me habían protegido de las malvadas amigas de mi madre que venían a traerme regalos.
Además de mi coche amarillo pollo, mi mejor amigo era un muñeco, pero no un muñeco cualquiera. ¿Sabéis ese sentimiento de orgullo y satisfacción ante algo o alguien? Yo lo tuve el día en que los Reyes Magos me trajeron a Hércules.
Y no es necesario profundizar en este concepto, pues Hércules era Hércules el muñeco que sacó Disney después del lanzamiento de la película. Era algo más corpulento que un Ken y tenía unos hipnotizantes ojos azules. Babeaba por el día y noche.
Tenía una capa azul y un escudo que se ponía dorado si lo dejabas al sol. Y me diréis, ¡pues lo mismo que tenía en la película! Pero no es lo mismo señores. Una cosa es verlo y otra es palparlo y poder abrazarlo por las noches mientras duermes.
Yo quería que Hércules tuviera una vida normal. Que saliese con mi Barbie dentista y pudiera ir a fiestas y eventos del barrio. Pero claro, no iba a ir vestido de dios griego y la ropa del Ken le quedaba como si a Schwarzenegger lo vistieran con la ropa de Justin Bieber. Así que mi madre tuvo que tirar de sus dotes de calceta para hacerle jerséis de invierno para que el pobre no se resfriara. También le hizo unos vaqueros. Le hacían un culito respingón.
En dos días tendré veinticuatro años. Y yo aquí, rememorando cuando tenía ocho y lo que disfrutaba con momentos sencillos y espontáneos.
Odio crecer. Me crea una ansiedad interna que no me deja dormir por las noches. Tengo miedo de cumplir sesenta años y darme cuenta de que he desaprovechado la única vida que se me ha dado. Y este es un miedo atroz.
Es un miedo a todas las historias maravillosas que no podré leer o a todas las canciones, buenas y malas, que no podré escuchar. A todos los paisajes que mis ojos no verán y a todas las playas o montes que mis pies no pisarán.
Al otro lado de la orilla del río está el campus universitario. Hoy se celebra Santa Kata, una fiesta organizada por la facultad de ciencias sociales y de publicidad. A lo lejos suenan las Spice Girls a ritmo de reggaeton y cientos de jóvenes de mi edad beben litros y litros de alcohol con sus amigos mientras despiden el curso universitario y se preparan para los exámenes finales.
Me pregunto cuántas caras de esas volveré a ver a lo largo de mi vida.
Hoy es un día para marcar en el calendario. Y no sólo porque el sol nos ha honrado con su presencia en Galicia. Hoy termina mi etapa universitaria, pues a no ser que mucho cambien las cosas, no volveré a poner un pie en una facultad.
Ya, ya me sé lo de “nunca digas nunca”. Pero realmente lo siento así. He hecho una carrera y un máster. Toca empezar una nueva etapa fuera de las clases y de los trabajos sin sentido que mandaban los profesores más ineptos de la carrera.

La clase de hoy ha sido la mejor de todo el curso. Por primera vez en todo este año se han juntado los conocimientos con los valores morales, y una pregunta se ha repetido a lo largo de toda la mañana: ¿Y tú en que eres bueno?
Unos decían teatro, otros fotografía, música, diseño…
Cuando me lo preguntaron a mí dudé en un primer instante, pues son muchas las cosas que me gustan hacer en mis ratos libres: pintar, componer, tocar la guitarra, nadar…
Luego me acordé de todas las historias que me han acompañado estos años, algunas reales y otras ficticias. Algunas creadas por terceros y otras por mí misma. Todos los escenarios que mi mente creaba en cuestiones de segundos y todos los personajes cuyos problemas hacían que los míos fueran insignificantes. Todas esas aventuras que usaba de escapatoria cuando tenía un mal día y todas las lágrimas derramadas por acontecimientos que nunca habían pasado.
Como estuve mucho tiempo callada, por lo visto más del que yo creía, la profesora repitió la pregunta:
- Ana, ¿y tú en qué eres buena?
Y lo supe.
- En darle fuerza y significado a las palabras.
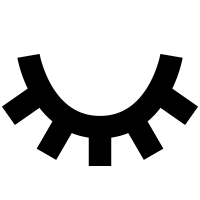
Comentarios